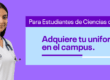Artículo realizado por:
Mario Zanatta Salvador
Dramaturgo, director, docente e investigador teatral ítalo-peruano.
Fotografía: Juan Carlos Suárez
De pronto, un domingo por la noche, nos dijeron que tendríamos que cerrar las puertas de nuestras casas, que los abrazos se habían convertido de pronto en una potencial forma de hacer daño, que nuestras sonrisas deberían esconderse desde ahora tras una mascarilla y que a partir del lunes la vida que llevábamos a diario no iba a volver a ser la misma. Un virus extraño, después de haber emprendido un largo viaje a través de diversos continentes, había llegado a nuestro país para quedarse: el COVID-19. Hubo quién se preguntó, en ese momento, lícitamente sobre el trabajo, sobre cómo iba a hacer desde ahora para llevar el pan a la mesa.
Hubo quién encontró en la soledad una presencia desconocida a la que no sabía cómo afrontar, y se preguntó cómo podría vivir desde ahora sin compañía. Hubo quién se cuestionó sobre esta nueva forma de vivir, en medio de la ansiedad del contagio, la lejanía del otro, el miedo de perder a un ser querido, preguntándose hasta cuándo duraría esto. Hubo también quienes, por cuestiones de trabajo, por la necesidad de entablar un diálogo humano y la naturaleza misma de nuestro quehacer nos preguntamos: ¿y el teatro? El teatro, al igual que tantas otras actividades, tuvo que detenerse durante la pandemia, cambiar incluso su naturaleza misma y, sus creadores, ver la manera de subsistir. Con el telón cerrado herméticamente, la sala teatral en un apagón sin amanecer próximo y la incertidumbre a flor de piel, el teatro encontró en la virtualidad una ventana momentánea por donde asomar sus emociones.
Fue así que, en medio de la duda sobre el futuro, nació el que muchos llamaron (y otros tanto, no) teatro virtual, que en su idea de mantener algo de esa forma de expresión inherentemente humana convirtió la pantalla virtual en escenario, cualquier espacio de la casa, en butaca, y las vibraciones de la voz y las tensiones del cuerpo, en ondas pequeñísimas que hacían lo posible por sobrevivir al viaje a través del internet. Un teatro sin la cercanía del otro, sin ese acuerdo tácito de guardar silencio mientras hay un alguien jugando a la existencia efímera sobre las tablas, sin esa convención ritual de que la ficción también puede ser la realidad y de que la realidad solo existe porque alguna ficción la inventó. Una nueva forma de hacer teatro (o no) desde la distancia y con la mediación obligatoria de algún dispositivo tecnológico.
La pandemia por el COVID-19 le quitó al teatro uno de sus rasgos fundamentales; aquel que más que nunca lo hace político y cuestionador en estos tiempos en los que el celular se ha vuelto una extensión del cuerpo y la computadora un nuevo lóbulo del cerebro: la presencialidad.
Pero, aun así, el teatro siguió. Porque los artistas no dejamos de crear, hicimos lo posible por transformar la nueva cotidianeidad en una obra futura, el temor en una sensación natural y amiga, las ganas de aprender en una necesidad, y convertimos nuestro deseo de volver a poner nuestros pies sobre unas tablas en parte de nuestros sueños, esos sueños en una motivación, y esa motivación en una razón para creer firmemente en la idea de que el teatro existirá siempre que haya algún ser humano dispuesto a confrontarse con otro.
Fue así que durante la pandemia hicimos lo posible por reducir las distancias geográficas a través, por ejemplo, de innumerables conversatorios en donde colegas de diversas partes del Perú (y del mundo) nos encontramos para añorar el pasado, reflexionar sobre el presente y prepararnos para el futuro; o de talleres entre quien normalmente dictaba en un pequeño local en el medio del frío de su ciudad y ahora podía intercambiar con artistas en medio de la brisa de la playa, el ruido de una metrópoli o el calor húmedo de la selva.
Ahí, donde en un contexto presencial hubiese complicado el encuentro entre quien hace teatro en Cusco y quien lo hace en Huancayo, una videollamada nos facilitó el factor lejanía y nos dio la oportunidad de seguir conociendo y aprendiendo de nuestras distintas maneras de hacer teatro.
Por mi parte, que tuve la oportunidad de dictar clases de teatro peruano de manera remota, tuve el privilegio de compartir con estudiantes de diversas ciudades del Perú mis clases desde sus propios espacios. Lo que hace unos años era viajar hasta Lima, conseguir un trabajo a medio tiempo y alquilar una habitación pequeña para poder estudiar en la ENSAD, durante la pandemia fue para un estudiante que viviese fuera de la capital la oportunidad de asistir a clases de distinta índole desde la comodidad de su casa. Fue así como el teatro convirtió la dificultad en una oportunidad.
Ahora, en el Día Mundial del Teatro, se cumplen poco más de dos años de ese día en el que bajamos el telón y, finalmente, empezamos a ver que en la cabina de luces alguien ya ha prendido el primer cenital, aquel que nos invita a subirnos a escena otra vez y a salir de ese apagón largo que parecía no tener fin. En medio de un virus que sigue haciendo daño, el teatro está volviendo finalmente a sus escenarios, a sus galpones, a sus plazas, a sus calles, adaptándose como todo a esta nueva realidad, a la ansiedad del contagio, a la mascarilla como mitad del rostro y al metro y medio de distancia como prevención. El teatro después de dos años de pandemia no volverá a ser el mismo. Pero es normal. Porque el teatro nunca se ha mantenido igual, siempre ha mutado de la mano de la historia, los cambios sociales y la necesidad de decir y hacer de sus creadores, afortunadamente.
Nos toca entonces abrazar todo este tiempo transcurrido, convertir la experiencia en palabra, el impulso en movimiento, la emoción en intensidad y a nosotros mismos en presencia.